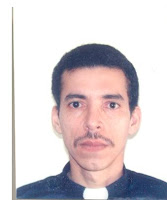El Lic. Carlos A. Valle pastor y comunicador profesional especialista en temas de radio y televisión, fue invitado al Seminario interdisciplinario de doctorando del Instituto Universitario ISEDET el año pasado para que nos mostrara la relación entre el cine, la iglesia y la teología. Durante las clases comprendimos la maquinaria que mueven los grupos de poder con el objetivo de someter a los pueblos con ciertas ideologias. Pensando en esta pascua he querido compartir el siguiente artículo del pastor Carlos A. Valle, espero que él mismo sea una ayuda para nuestro quehacer teológico y pastoral:
El Lic. Carlos A. Valle pastor y comunicador profesional especialista en temas de radio y televisión, fue invitado al Seminario interdisciplinario de doctorando del Instituto Universitario ISEDET el año pasado para que nos mostrara la relación entre el cine, la iglesia y la teología. Durante las clases comprendimos la maquinaria que mueven los grupos de poder con el objetivo de someter a los pueblos con ciertas ideologias. Pensando en esta pascua he querido compartir el siguiente artículo del pastor Carlos A. Valle, espero que él mismo sea una ayuda para nuestro quehacer teológico y pastoral:Reacciones emocionales
La mayoría de los comentarios más elogiosos y más críticos de “La Pasión de Cristo” provienen de círculos religiosos que han hecho –y no podía ser de otra manera- su propia lectura a partir de sus convicciones y sentimientos religiosos. Gibson hizo todo lo posible para que, especialmente los grupos cristianos y judíos más conservadores, tuvieran acceso previo al filme y lo apoyaran.
Llama la atención que el tema de discusión se haya centrado mayormente en lo que se considera un marcado antisemitismo. Las referencias a las ideas ultra conservadoras de Gibson y las intencionadas referencias al antisemitismo pregonado por su padre, parecen dar un marco para confirmar cualquier sospecha discriminatoria. La versión final del filme es, en cierta medida, el fruto de las variadas reacciones de los grupos que tuvieron oportunidad de verlo antes de su estreno. Eso le permitió a Gibson ir conociendo la reacción del público (especialmente religioso) y hacer los ajustes necesarios suavizando algunas escenas o cortando texto a fin de que la versión final fuese atractiva pero no excluyente.
La audiencia manda
Gibson no estaba haciendo nada nuevo. Las exhibiciones pre-estreno son el filtro establecido en Hollywood a fin de evitar que la audiencia no se retraiga y que merme la recaudación. Si la reacción es negativa se procederá a cortar o cambiar. En “La Pasión de Cristo” como resultado de este test, por ejemplo, se ha quitado una frase con la que el pueblo se hace responsable de la condena de Jesús cuando le dice a Pilatos: “Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos”. Dicha frase erizó la sensibilidad de algunos grupos judíos porque trae el eco de viejas posturas antisemitas que sostuvieron los cristianos, que acarrearon tanto dolor e injusticia, y que quisiéramos ver para siempre erradicadas. Lo llamativo aquí es que la frase proviene del Evangelio de Mateo. Se podrá argüir sobre la conveniencia o no de llamar la atención a ciertos textos, pero en una película donde la mayor violencia es ejercida por los romanos, aunque los religiosos judíos azuzan el fuego convirtiéndose en los “autores intelectuales” de la condena de Jesús, sólo puede entenderse que se la ha leído desde la perspectiva histórica y no de la trama del filme. Porque leer en este filme una intención antisemita es darle demasiada importancia a los puntos de vista propios de sus críticos. Lo que pasó en el Siglo Primero, pasó. El rechazo a cualquier forma de antisemitismo, como cualquier discriminación, no se logra con el cambio de la historia, sino con la superación de las injusticias.
Si se tratase de un hombre común ¿sería otra la historia?
Si no se tratase de un filme sobre la Pasión de Jesús –en la que el sufrimiento tiene una fuerte connotación teológica- sino de la historia de un hombre desconocido que ha sido condenado injustamente y se nos permite asistir a su juicio, castigo y crucifixión, tendríamos que decir que se trata de un filme sangriento, marcadamente sádico y tendiendo a lo morboso. En ese sentido Hollywood nos ha dado muestras de cómo, filme tras filme, se puede tensar más la cuerda y aumentar el caudal de violencia. En su momento, el legendario director de cine estadounidense, Sam Peckinpah -en filmes como “La Pandilla Salvaje”(1969) o “Los Perros de Paja” (1971) - acentuaba la violencia hasta hacerla repulsiva porque creía que era una forma de producir su rechazo. Más recientemente, Quentin Tarantino, con su “Reservoir Dogs” (1992) y últimamente con “Kill Bill” (2003), hizo de la sangre una fiesta del desborde de lo grotesco y de la caricatura.
La violencia y el sufrimiento
Gibson parece no estar interesado en llamar la atención sobre la locura de la violencia ni para rechazarla o desvirtuarla. Parece más bien interesado en acentuarla, para señalar que el sufrimiento al que es sometido Jesús es en sí mismo expresión de su misión. Es como si dijera: cuanto más sufre mejor cumple su tarea. La interminable andanada de golpes que los soldados romanos le asestan a Jesús comienza desde el momento mismo en que lo toman prisionero hasta el instante de ser crucificado. En medio, la larga e interminable escena del azotamiento, donde el cuerpo de Jesús se va como desgajando mientras su sangre brota sin cesar salpicando a los soldados romanos, cuyos rostros se encienden con el brillo del goce sádico. Como aquí no se trata de una historia sobre la que no se sabe cómo va a continuar. La reiterada violencia de la flagelación preanuncia una mayor muestra de crueldad en el acto mismo de la crucifixión. La cual se encuentra enmarcada con una banda musical de tono sombrío y envolvente, mientras se resaltan los sonidos de los látigos y el estrépito de las reiteradas caídas de Jesús. Esta crueldad creciente se ve matizada mayormente con recuerdos de las charlas de Jesús con sus discípulos donde se destacan sus exhortaciones al amor y los anuncios de su segura pasión.
Especulando visualmente el dolor
Se podrá decir que Gibson no falta a la verdad al explicitar que los sufrimientos de Jesús en su pasión fueron dolorosos y crueles. Pero una cosa es explicitarlos y otra usarlos para manipular con una prédica medieval al espectador. Este uso marcado de la sangre, el sufrimiento, la tradición católica lo ha plasmado en muchas de sus imágenes. Expresa una concepción teológica en la que el sufrimiento -cuanto mayor sea mejor- es motivo de purificación y redención. Al contrario de los Evangelios, cuya sobriedad sobre la pasión de Jesús son muy destacados, aquí el embeleso del sufrimiento por el sufrimiento mismo hace que las imágenes se reiteren y se ahonden en un juego que puede tornase perverso.
Al mismo tiempo, la presencia de Maria, la madre de Jesús, se destaca como una presencia cálida y como una compañía esencial en la vida de Cristo. Más que las palabras comparten miradas que lo dicen todo y unos poco contactos físicos como rozar su mano o besar sus pies. Maria es una madre cuyo dolor delata su fragilidad pero fortalece su dignidad porque procura denodadamente estar muy cerca de su hijo.
El diablo andaba por ahí
Otra presencia, no muy mencionada en las críticas del filme, es la de Satanás. Aparece en varias oportunidades, como una pálida figura femenina que mira fuera de la trama de la historia. Husmea en el huerto de Getsemaní mientras Jesús ora para enfrentar su pasión. Como previendo que se avecina un fracaso, augura que ningún ser humano tendrá la fuerza para soportar tal momento. Merodeará luego junto a la multitud teniendo en sus brazos lo que semeja una pequeña criatura pero que resulta ser un enano cuyo demacrado rostro destila en su mirada amarga ironía. Finalmente, una vez que Jesús ha exhalado su espíritu, aparece emitiendo un desgarrador grito agónico mientras la cámara se va alejando hasta que su figura se esfuma. ¿La culminación del sufrimiento de Jesús es el final de Satanás? Pura conjetura.
Religión: Cómo ganar audiencia