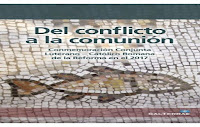Por. Maximo Garcia Ruiz
El protestantismo en España tiene narradores de
historias, moralistas vocacionales, conspicuos apologetas, elocuentes
predicadores, pero está escaso de teólogos en el más amplio y profundo sentido
del término; teólogos que reflexionen en los cambios y demandas sociales a la
luz de la Palabra de Dios; teólogos que sean capaces de contextualizar el
mensaje de la Biblia dando respuestas adecuadas a las demandas de la sociedad
contemporánea. Haberlos los hay, aunque sean escasos, pero su voz no encuentra
suficiente eco por falta de plataformas adecuadas.
En cuanto a las carencias, se deben, por una parte,
a problemas de método y, por otra, a la falta de compromiso con la sociedad
civil, por no añadir un tercer elemento, que muy bien podríamos calificar de
pereza intelectual; una pereza que dificulta el acceso a una formación
rigurosa, que se disfraza de títulos pseudo carismáticos: profetismo,
revelaciones personales, encomendaciones locales, etc.
Abundan, eso sí, los apologetas defensores de la
ortodoxia (su ortodoxia particular) con una actitud resentida de permanente
confrontación con otras tradiciones cristianas. Otros nominados como
teólogos optan por la traslación o simple adaptación de paradigmas ajenos o
reflexiones caducas del pasado que nada aportan a los cristianos
contemporáneos; los hay que se limitan a compartir una reflexión abstracta
sobre textos descontextualizados, fuera del ámbito de interés de sus lectores.
Aprendices de teología, en demasiadas ocasiones advenedizos, autodefinidos como
tales sin la mínima formación que, de espaldas a la realidad social en la que
viven, encerrados en su torre de marfil, convencidos de que disponen de un
canal de comunicación directo con Dio que les dispensa de cualquier esfuerzo,
tienen un catálogo de respuestas enlatadas, para preguntas que nadie se formula
hoy en día.
Unos y otros no sólo viven desconectados de la
sociedad, sino que tienen verdadero pavor a leer la Biblia con apertura de
mente; la utilizan como talismán. Se niegan a leerla con ojos críticos y una
mirada escrutadora, buscando la dirección del Espíritu Santo para poder así
encontrarse de frente con la Palabra de Dios que les rete a entender y
contextualizar su mensaje. Y si alguien se atreve a indagar en los arcanos de
la Revelación libremente, sin miedo, con rigor intelectual, ha de tener por
seguro que se dará de bruces con alguno de los gurús autonombrados defensores
de la fe, que no dudarán en censurar la iniciativa, atajando cualquier, a su
juicio, “desvío herético”.
La teo-logía, como ciencia que se ocupa de estudiar
las Sagradas Escrituras, al igual que las ciencias humanas, sociales y
naturales, nos ayuda a entender de donde procedemos y la sociedad en la que
vivimos y, por ende, nos permite aproximarnos a Dios. En realidad, son ciencias
complementarias entre sí. Difieren en el método, en los medios de que se sirven
para extraer conclusiones que, por otra parte, tienen que apuntalarse unas a
otras para tener consistencia y lograr un sentido trascendente.
La Iglesia cristiana no hubiera podido subsistir
de no haber sido capaz de contextualizarse. Aunque, ciertamente, no
siempre lo ha hecho con la suficiente diligencia y eficacia, pero únicamente
los que se arriesgan a cometer errores, son capaces de contribuir al desarrollo
de la humanidad. Pablo, propulsor de un cambio de paradigma teológico, forzó a
los apóstoles a salir de su ostracismo social para incorporarse al mundo
gentil. Ni Pedro, ni Santiago, ni el resto de los Testigos, se habían planteado
salir de las sinagogas y adaptarse al mundo romano; para ello tuvieron
que forzar la ortodoxia judía y abrirse a una cultura
universal como era la romano-helenista. Posteriormente, los padres de la
Iglesia, teólogos de nuevo cuño formados en los grandes pensadores griegos,
supieron aprovechar la cultura imperante para transformar las pequeñas
comunidades en iglesias patriarcales, adoptando y adaptando, en buena medida,
el modelo civil del Imperio romano. Más tarde, y ante la realidad de una
Iglesia universal, fue preciso contar con teólogos capaces de dar forma a los
concilios ecuménicos y definir nuevas doctrinas que tan solo de forma
incipiente se encontraban en las Escrituras (p. e. la doctrina de la Trinidad
que la Iglesia mantiene como una de sus columnas doctrinales). Cuando la
Iglesia se contaminó en exceso con la influencia del Imperio y decayó tanto
doctrinal como espiritualmente, los teólogos se retiraron a los monasterios,
desde los que mantuvieron encendida la antorcha de la reflexión teológica. Y
así ocurrió con la Reforma Magisterial, por una parte, y con la Reforma
Radical, por otra, cuyos teólogos no se conformaron con beber las turbias aguas
de la teología medieval, sometida al control del sistema imperante (Iglesia +
Imperio), sino que hicieron aportes teológico-sociales capaces de transformar
la sociedad. Lo intentaron también, con menor éxito, los teólogos del Concilio
de Trento, con la Contrarreforma; su error fue mirar hacia dentro de sí misma,
olvidando la realidad exterior. Y así ha ocurrido con las diferentes fases por
las que ha pasado la Iglesia.
Han sido y son necesarios teólogos que sepan
entender los signos de los tiempos y dar respuestas válidas a las demandas
cambiantes de la sociedad; y hacerlo con aportes teológicos contextualizados.
Pero eso se logra tan solo en un clima de libertad, sin miedo a hacer frente a
sus propios descubrimientos, por muy contra-sistema, vanguardistas o liberales
que pudieran ser. La Verdad no necesita defensores; sólo buscadores que no le
tengan miedo. Y no se trata de ser conservadores, liberales u originales, sino
de ser honestos.
Hay temas candentes de actualidad, que afectan a
los hombres y mujeres con los que nos cruzamos por la calle, como son la
pobreza de amplios sectores, no ya sólo del llamado Tercer Mundo, que puede
antojársenos excesivamente lejano, sino de nuestra propia ciudad; mientras,
unos pocos acaparan cada vez más recursos. Resulta lacerante el desplazamiento
de grandes masas de personas que buscan una vida mejor o simplemente refugio en
el llamado Primer Mundo, huyendo del hambre, de las guerras y/o persecuciones, de
la exclusión social por razones diversas, que son inhumanamente rechazados.
Avergüenza la violencia de género prevalente en el siglo XXI, el abuso de
menores, la discriminación de la mujer, en una sociedad que tiene como
referente tanto la Biblia como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Son problemas a los que es preciso prestar atención.
Ante estos signos negativos de nuestro tiempo, ¿a
qué se dedican (o a qué nos dedicamos) los teólogos protestantes? Salvando los
casos salvables, a elucubrar sobre el alcance de la doctrina calvinista; a
discutir si la mujer debe ocupar o no puestos de responsabilidad en la Iglesia,
a condenar a quienes se identifican humanamente con el colectivo LGTB y
defienden una eclesiología inclusiva; a investigar a escritores que se salen de
los cauces oficiales, calificándoles de liberales y propiciando para ellos una
pira crematoria en la plaza pública de los medios de comunicación, recuperando
de esta forma el espíritu más ortodoxo de los inquisidores; a reflexionar
acríticamente, o mirar hacia otro lado sobre la política, la corrupción y la
injusticia social, haciéndose cómplices del poder establecido; a proponer, en
resumen, una espiritualidad ultramundana, desarraigada del mundo real.
La misión más relevante de la teología es
ahondar en los problemas que conciernen a los seres humanos.Para el
cristiano, cuya identidad es, ante todo, seguir a Jesús, la tarea más urgente
es hacer suyas las inquietudes y preocupaciones de su prójimo y contribuir
positivamente a construir una sociedad más justa y equilibrada, aportando los
valores del Evangelio como son la solidaridad, la justicia social, la
tolerancia con los diferentes, el diálogo con los contrarios, la compasión con
los desprotegidos, la misericordia con los enemigos, la generosidad con todos y
el amor fraterno con toda la humanidad.
Fuente: Lupaprotestante, 2018.